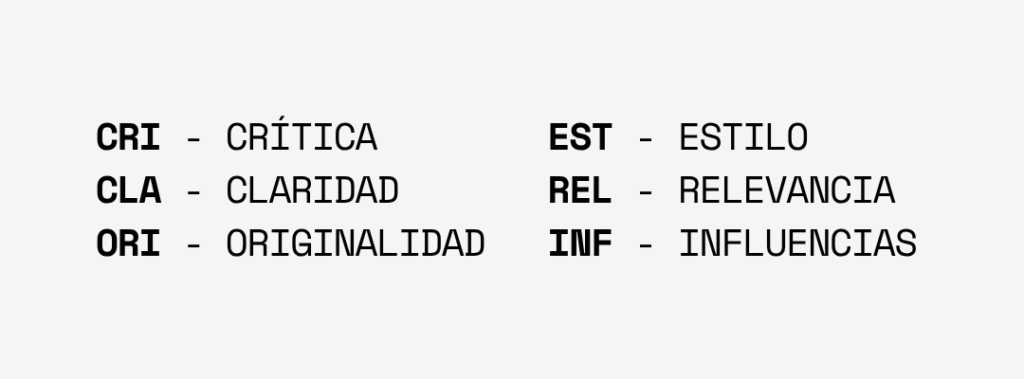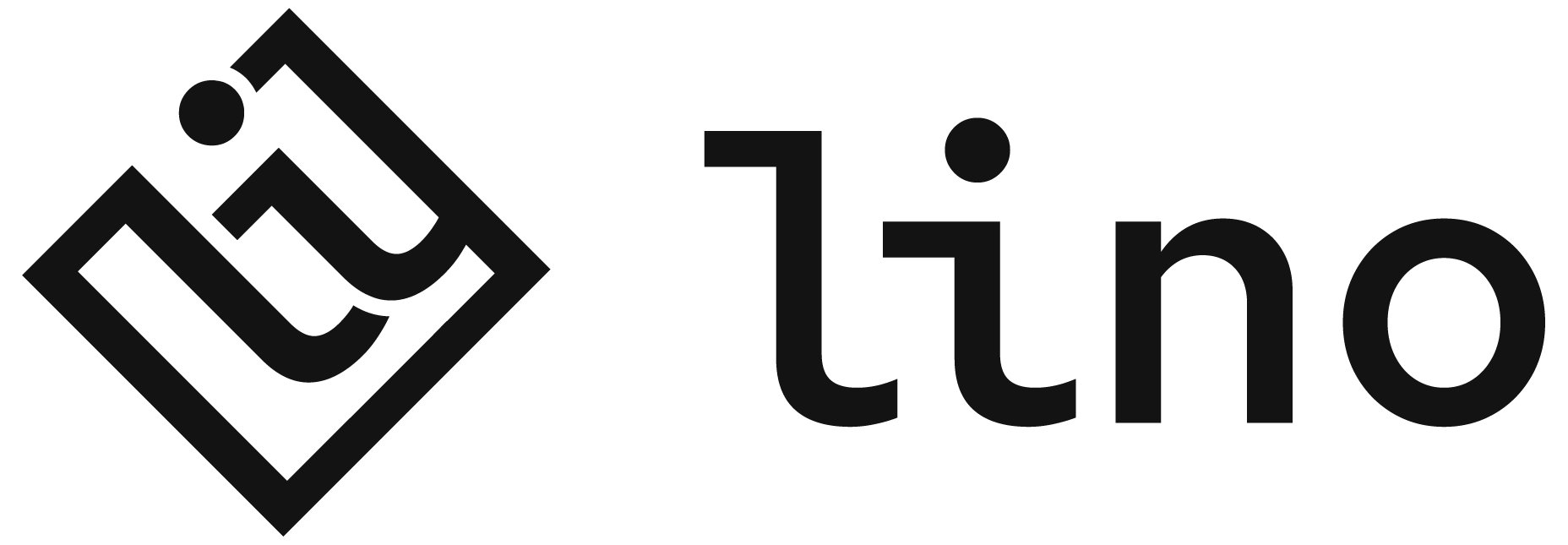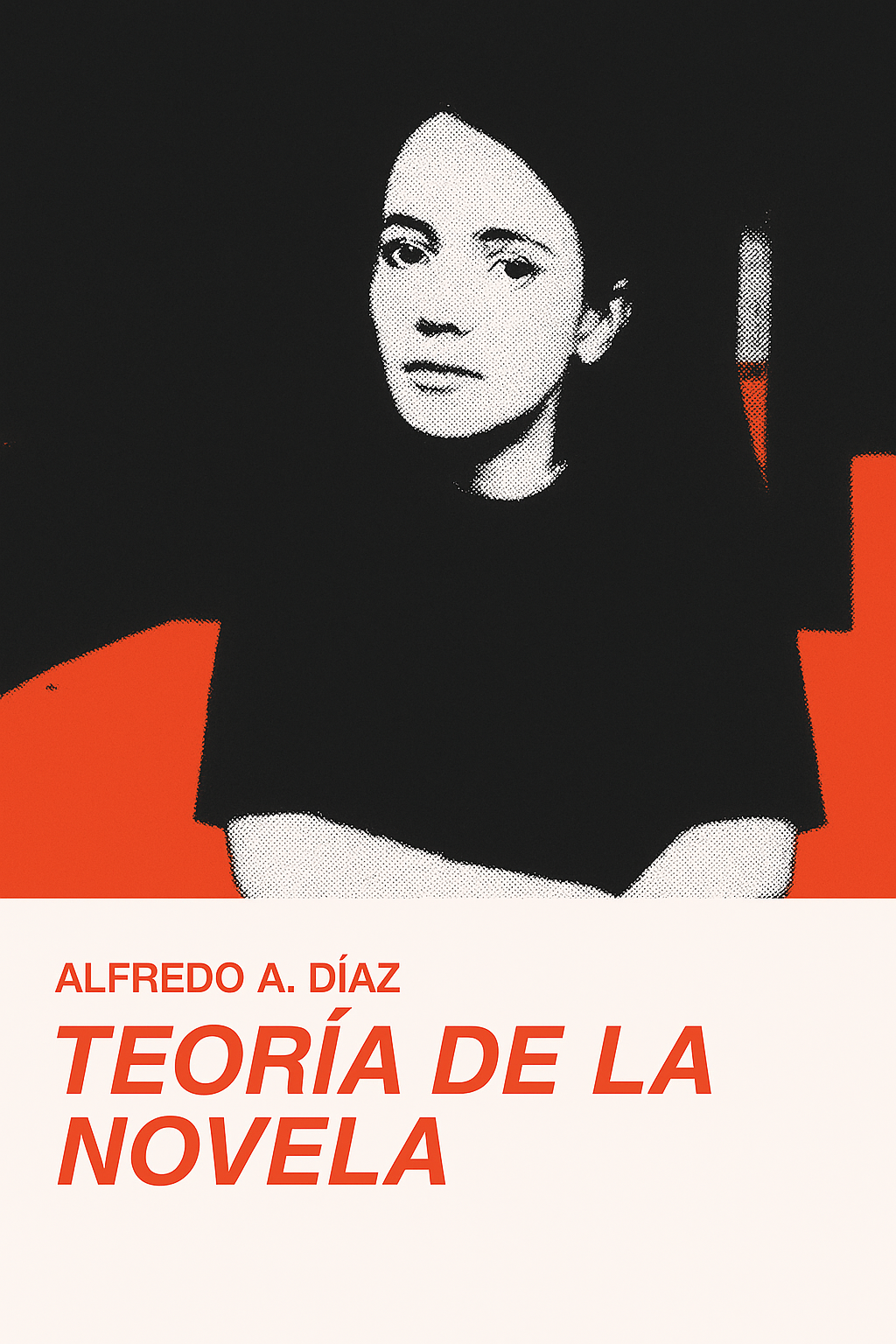sobre Teoría de la novela (Tóxicxs, 2024) de Alfredo Díaz
Toda teoría de la novela es una teoría de lo inacabado, la conciencia del principio, del desarrollo y la desazón de lo no sabido, lo no encontrado. Es el camino de la recuperación de sentidos, pero, ¿a costa de qué? ¿Por qué realizar un sacrificio que no tiene razón de ser, más que en su propio poder genitivu? Pero pensemos, posible lector, en el camino que quiere recorrer un autor que emprende la búsqueda de respuestas desde un libro que no posee intersticios por los cuales asomarse y descubrir lo admirable, lo intrincado de la psicología de un personaje, la memoria oblicua de una tarde de locura o de sexo, el sinsentido de preguntarse por la propia vida cuando en sí no sé es nadie, o nada, en todo caso.

Jorge Luis Borges escribe, hacia 1939, en una revista que no mencionaremos aquí (puede googlear, virtual lector), sobre una novela de W. Faulkner: “[…] nadie ha ensayado todavía una historia de las formas de la novela, una morfología de la novela… […] Es uno de los novelistas a quienes interesan por igual los procedimientos de la novela y el destino y carácter de las personas…” Luego citará algunas novedades técnicas que para la época en cuestión son reveladoras. En este sentido, Teoría de la novela (Tóxicxs, 2024) de Alfredo Díaz, juega con un regreso inimaginado a tiempos en donde ser actuales y activos era una imposición para todo autor que se precie de tal –el mismo J. L. Borges lo dice en alguno de sus tantos comentarios sobre teorías, libros y autores–, a la vez que articula una sucesión de hechos cuyo inicio (como el del libro) están al final de la novela; procedimiento que verifica, una vez más, que si se quiere, es posible terminar las cosas desde donde iniciaron, una idea que Díaz considera necesaria e intenta forzar una explicación en las últimas páginas. Forzar no es una palabra injusta, improbable, es necesaria para entender que no siempre las explicaciones justifican una elección, sea lo que sea que hayamos vislumbrado desde un hipotético principio, una idea, un presentimiento desde el cual tomar un posicionamiento, con todos los márgenes de error que esto pueda incluir. En todo caso, Teoría de la novela elabora un camino que no se parece a ningún otro que en estos lares se haya transitado en demasía. Eso no es novedad, pero posee un valor de distanciamiento con ciertas formas de narrar en la actualidad en Santiago del Estero.

El libro, en su artificialidad, no posee una fábula fácil de identificar o, mejor dicho, cuesta poner en marcha la “mecánica burocrática de (la) mi propia mente” al decir del narrador inicial de la primera página. ¿Y entonces, qué hacemos, seguimos leyendo? No podemos más que rastrear en ese desierto inicial que es el camino del autor, del narrador y de algún que otro personaje sin sustancia, hasta entrar en la idea de un yo que organiza un discurso para darle un sentido a su propia existencia y a la de los personajes, que van emergiendo desde abajo de la arena conceptual del propio texto. Entonces vemos el trabajo, el ardid iniciático que hace el autor para dar respuestas a preguntas cuyas elucubraciones iremos descubriendo a medida que la incertidumbre crece, no sólo en la complejidad evocadora, sino también en la organización de una memoria que sirve como base conceptual para abordar el tránsito impuesto, el lugar desde el cual se parte al problematizar un estado interior que es, en definitiva, una idea mercantilizada del fin del mundo, donde las redes sociales, la inteligencia artificial y los dispositivos, promueven una prostibularia ensoñación de una respuesta inmediata, una descarga inagotable de dopamina. Lo que no quiere decir que Díaz se imponga como autor ni promotor de una artificialidad anterior al ChatGPT, sino que integra un mecanismo mediante el cual interpone, en la consecución de la idea de los personajes y de lo narrado, a la manera de un short de Youtube, una “densidad psicológica” (Pezzoni, 1998:168) que propicia un desplazamiento hacia la cognición de la integralidad de la novela; en síntesis, su destino ficcional.
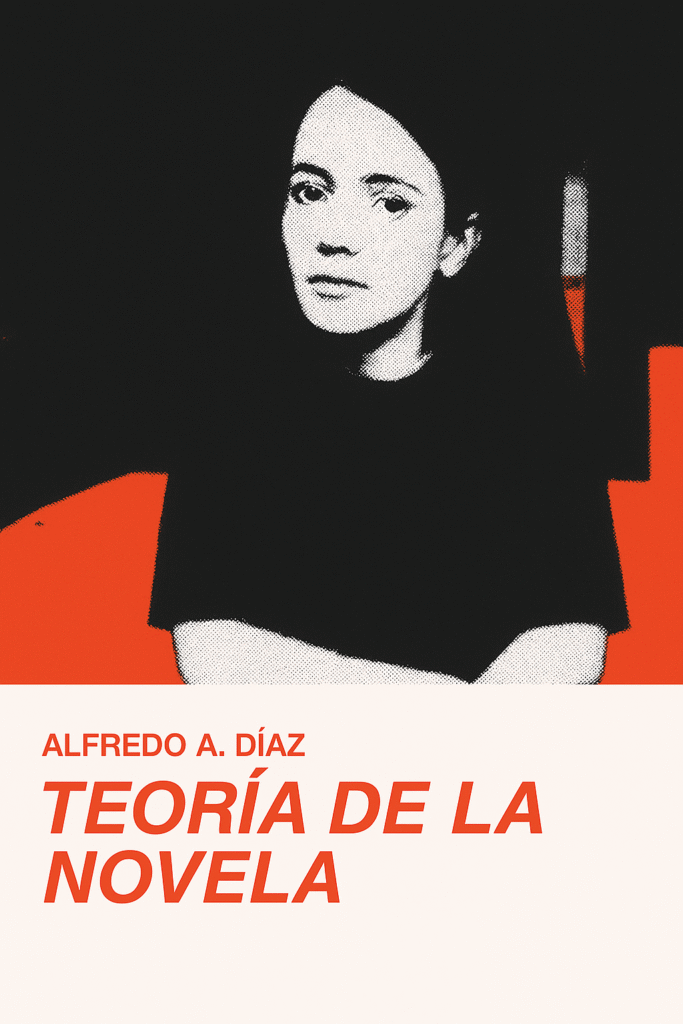
A modo de un diario, de un cuaderno de notas, sin otra finalidad que preguntarse por el destino de esas anotaciones borroneadas o guardadas en carpetas de computadoras, Alfredo Díaz le pide a alguien, al otro (o a nosotros, estimados lectores) que se configura desde su propio yo, desde su propia visión de una teoría de lo inacabado, de lo ausente: “No trates de robarme esta soledad porque te juro que es lo único que me queda”.
Aníbal Costilla
Escritor y docente
REFERENCIAS
Pezzoni, Enrique (1998) El texto y sus voces, Sudamericana: CABA.